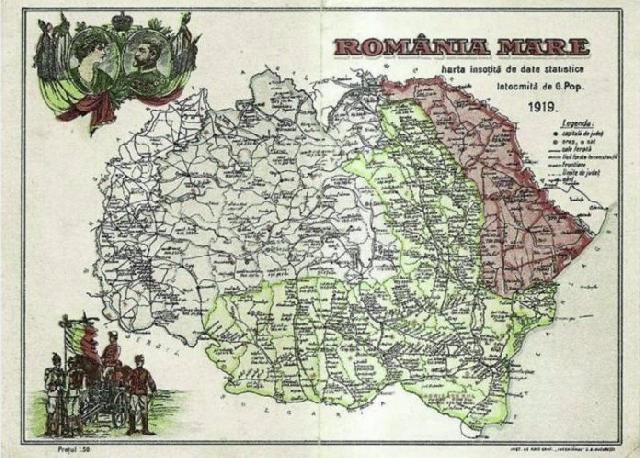Sobre la población de los dacios y los getas o los daco-getas, las fuentes históricas nos dan poca información. Las monedas de oro o cosones dacios son uno de los muchos enigmas que rodean la civilización de quienes habitaron el territorio de la actual Rumanía hace más de 2500 años. Al norte y al este del Danubio, hacia el este de Europa y Asia, vivían, según las fuentes escritas griegas y romanas, los bárbaros, poblaciones ajenas al área de la antigua civilización mediterránea. Los romanos llamaron a esta zona Barbaricum, donde había un verdadero conglomerado de germanos, tracios, iranios; en los primeros siglos de la era cristiana, también aparecieron en la región emigrantes asiáticos y eslavos. En ese conglomerado vivían también los daco-getas, al norte del Danubio y en la zona entre los Cárpatos.
En el mundo grecorromano, la economía estaba monetizada y el dinero era el equivalente de todos los valores. Los pueblos bárbaros imitaban las monedas griegas y romanas para facilitar el comercio. Las primeras monedas imitadas por los griegos dacios fueron los tetradracmas del rey macedonio Filipo II en el siglo IV a.C. También se imitaron otros tipos de monedas griegas, como las de Alejandro Macedón y Filipo III en el mismo siglo. Con el paso del tiempo, hasta la llegada de los romanos a los Balcanes en el siglo II a.C., los daco-getas pasaron a copiar las imitaciones de monedas greco-macedonias, cuya calidad disminuyó considerablemente en las representaciones que aparecían en ellas y en su calidad. Con la consolidación del Estado romano a lo largo del Danubio en el oeste y el sur, los daco-getas imitaron los denarios romanos. Así surgieron las monedas de Coson.
El historiador y numismático Mihai Dima ha investigado las monedas dacias de Coson y es autor de varios textos sobre ellas. Hizo una breve introducción a la larga historia de los Coson, cuyo nombre procede de un líder de los dacios que participó en la conspiración contra el rey Burebista en el año 44 a.C., a quien sucedió:
«¿Qué se entiende por Coson? Por un lado, un nombre propio atribuido a una dinastía de Dacia, Tracia o Escitia; por otro, una moneda de oro. Más tarde también aparecieron monedas de plata con la leyenda Coson. Esto es lo que se entiende por Coson: una moneda de oro de unos 8,5 gramos de peso y un diámetro de entre 18 y 22 milímetros. Representa, en una cara, un águila de pie sobre un cetro a la izquierda, sosteniendo una corona en su garra derecha. En el otro lado hay tres figuras, un cónsul entre dos lictores. En el anverso suele haber un monograma y en el exergo la leyenda Coson, en griego».
Los objetos de la Antigüedad que han llegado hasta nosotros también han seguido a menudo una trayectoria medieval. Este es también el caso del coson dacio, que conocemos por un texto de un gran representante del Renacimiento europeo. Mihai Dima:
«Las monedas de coson fueron mencionadas por primera vez en el siglo XVI por Erasmo de Rotterdam en una carta al obispo de Breslavia. Como la carta data de 1520, la moneda descrita por Erasmo no pudo proceder del famoso tiesto hallado en el lecho del río Strei en 1543. También antes de 1543 se menciona por primera vez una vasija litúrgica en la que estaban montadas varias monedas de oro antiguas, entre ellas un coson. Estuvo en Alba Iulia hasta 1557, tras lo cual se llevó a Nitra, en Eslovaquia. Se ha supuesto que la moneda del cáliz de Nitra puede proceder de un tesoro descubierto en 1491. Es posible que se trate de la moneda coson más antigua que se conserva».
Los cosones han salido a la luz tras el descubrimiento de varios tesoros, la mayoría de ellos hallazgos accidentales. Muchos descubrimientos de cosones son inciertos en el sentido de que se mencionan en las fuentes, pero nunca han llegado físicamente hasta nuestros días. Pero los especialistas están seguros de algunos, como dijo Mihai Dima:
«El primer tesoro de monedas de oro del tipo coson que conocemos con certeza se descubrió a principios del siglo XIX, en 1803, en el monte Godeanu, en la zona de los montes Șureanu y Orăștiei. Algunos habitantes del pueblo de Vâlcelele Bune descubrieron 400 monedas que fueron identificadas como de 3 tipos, con monograma, pero de diferentes tamaños, el último tipo sin monograma. Poco antes de este descubrimiento, en 1802, apareció en la misma zona otro tesoro de monedas de oro del tipo Lisímaco, lo que incitó a muchos habitantes de la zona a probar suerte. Parece que muchos tuvieron suerte, ya que el comercio de monedas de oro atrajo la atención de las autoridades austriacas, que empezaron a indagar sobre su origen».
Desde entonces, los hallazgos de cosones se atesoran en museos de Rumanía, pero también existen en el mercado mundial de antigüedades. Los cosones dacios son la prueba del mimetismo de una sociedad periférica, como la dacia, en relación con un modelo cultural dominante, como el grecolatino. Pero también es un testimonio de la relación que siempre ha existido entre centro y periferia.
Autor: Steliu Lambru
Versión en español: Antonio Madrid